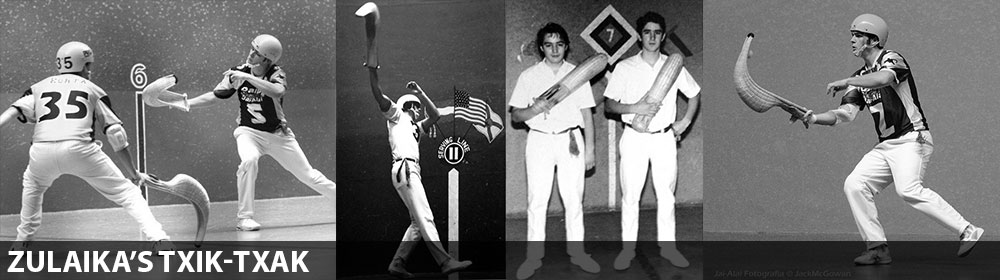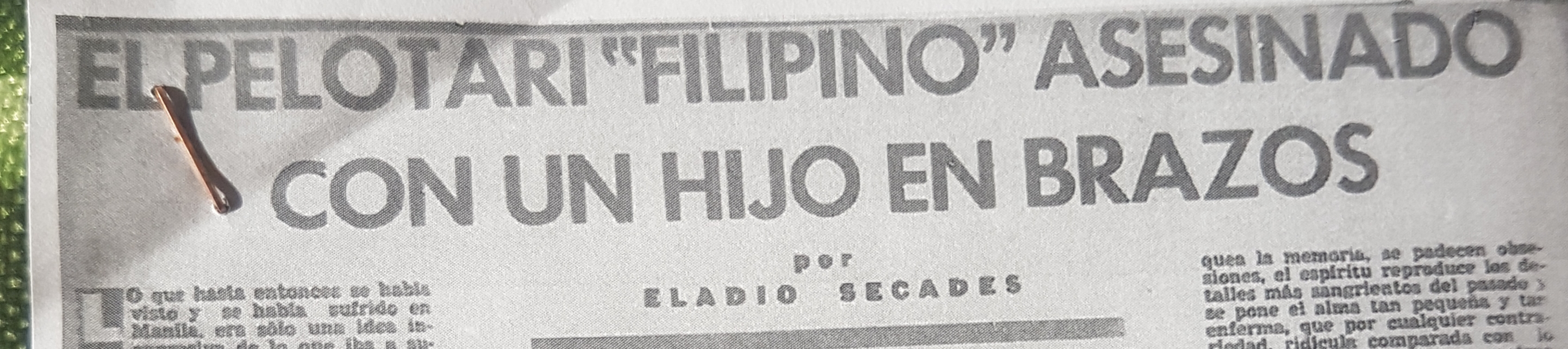Lo que hasta entonces se había visto y se había sufrido en Manila, era sólo una idea inexpresiva de lo que iba a suceder cuando los japoneses sintieron herido el orgullo de su raza por la inminencia de la catástrofe. Los procedimientos y las represalias que llegara a alcanzar extensiones insólitas en el campo de la crueldad ensenada, tornáronse más brutales aún. Sólo viviendo aquellos tormentos creados por los genios de la destrucción, puede creerse que las escenas puedan haberse producido en un siglo pomposamente llamado de civilización y de progreso. Al verse vencidos, al comprender que los norteamericanos regresaban a Manila con un poderío de aire, mar y tierra que parecía una cosa de milagrería y de leyenda, los malditos nipones se dieron a la expansión espiritual de incendiar y de dinamitar manzanas enteras. Quemaban las casas y armados de ametralladoras y bombas del mano, impedían que los indefensos moradores de las viviendas destruidas por las llamas pudieron escapar a la calle. Así se veían achicharradas a mujeres, niños y hombres. Familias enteras perecían apretadas unos contra otros. Los que tenían la audacia de intentar escapar, apenas ganaban la calle era despedazados a sablazos. Los días peores de Manila fueron los comprendidos entre el 3 de febrero y de este año (1945) y el 17 del mismo mes, que empezaron a entrar en la capital las avanzadas del ejército americano. Zonas enteras de frágiles viviendas de madera eran rociadas con gasolina e iban desapareciendo en hogueras gigantescas. Desde distancias considerables podían escucharse los gritos, ahogados a intermitencias dramáticas, por el zumbido de los aviones de bombardeo y por las explosiones, cuyo eco físico estremecía los edificios y arrancaba de cuajo puertas, lámparas y ventanas.
El pelotari Andrés continúa con su relato.
“Una bomba cayó como a 4 cuadras de nuestra casa, produjo tal estampida, que sentí cómo se movían las mangas de la camisa, igual que si hubiese entrado en las habitaciones una ráfaga. Mi esposa se abrazó a mi llorando. Nuestra sirvienta, una vieja filipina, se cayó de rodillas y empezó a rezar. Así vivíamos siempre, sintiendo la proximidad de la muerte”.
El entrevistador, el periodista Emilio Secades, le pregunta si hubo casos de enloquecimiento ante semejante barbarie.
“Hay algo muy curioso. En esos momentos espantosos los nervios se desdibujan, desaparecen. Existe una tensión superior a todo riesgo de perder el control de si mismo. El instinto de vida puede más que el desequilibrio psíquico. Créeme que nadie piensa durante los bombardeos en los nervios. Es más, los que han padecido de trastornos nerviosos pueden hasta creer, que han curado de pronto. La depresión, la terrible depresión, viene cuando ha cesado para siempre el peligro y uno descubre que no puede disfrutar de la felicidad de haberse salvado. Flaquea la memoria, se padecen obsesiones, el espíritu reproduce detalles más sangrientos del pasado y se pone el alma tan pequeña y tan enferma, que por cualquier contrariedad, ridículamente con la que acaba de soportarse, entran unas ganas enormes de llorar.
Mi casa la incendiaron los japoneses en su retirada y nos salvamos por pura casualidad. Le habían dado fuego a toda la manzana de residencias. Tuvimos tiempo de escapar porque el aire echaba las llamas en dirección contraria al sitio donde vivíamos. En lado opuesto eran cazados con ametralladoras los que pretendían huir. Había cadáveres en las aceras. Otros preferían morir quemado, antes de salir a someterse al placer malsano de los que les esperaban afuera para ametrallarlos. Yo estaba tan enfermo ,que no tenía ni fuerzas para llevarme las ropas más necesarias. Había perdido 20 libras y tenía un color amarillo verdoso. Me sentía tan profundamente débil que ni siquiera pude entrar en mi habitación para coger el dinero que tenía ahorrado. Con lo puesto y dándole aliento a mi esposa, pudimos alejarnos.
Unos amigos nos dieron hospitalidad. En aquella casa todo era desorden, confusionismos y temores. Las cañerías del suministro de agua habían sido dañadas y al recibirnos no pudieron ni darnos un trago de agua del líquido precioso, para apagar la sed que nos devoraba.
Vagamos de un lado para otro. Nos refugiamos en una fabrica de tabacos por la piedad inolvidable de sus propietarios. Pasamos hambre, dormimos en el suelo. Como un manjar de dioses comimos carne de caballo, cuando era posible conseguirlo. Un día me dijeron que en la carnicería de un amigo había carne de carnero. Corrí a pedirle la limosna de un pedazo. Me entregó una ración que tenía todas las apariencias de la pata trasera de un gran perro. No exterioricé la sospecha. No importaba. Me la llevé encantado”.
Secades le pregunta por la muerte del pelotari “Filipino”…
Alfonso Mugartegi
“De todos los recuerdos negros que traigo de Manila, éste es el más triste. Es la única evocación que todavía me hace daño. Hubo muchos crímenes iguales. Pero la impresión de la muerte de ese compañero me acompañará y me afectará mientras viva. Se llamaba Alfonso Mugartegui y era de padre vasco y madre filipina. Nació en las islas perro aprendió a jugar en España. Tenía alrededor de 30 años. Jugaba de delantero. Jugaba muy bien las quinielas”…
El entrevistador le comenta que en Cuba se publicó que había muerto al incendiarse su casa…
Andrés enmudece. Cuando reanuda la charla, sus palabras están saturadas de amargura. Habla con visible dificultad y aislando las ideas con espacios de emoción.
“Filipino” vivía un poco aparte del centro de la ciudad, allá por la calle Herrán. La vivienda que era de madera fue quemada por el frente y por el fondo. Cuando intentaron salir por primera vez él, su esposa y sus tres hijos, los japoneses que estaban en la calle con las puntas de los fusiles volvieron a empujarlos al fuego. Aquel hombre desesperado, enseñándole a los soldados el hijo de dos años que traía en los brazos, les hacía señales para que por favor les dejasen ir. Parece que uno de los soldados accedió con una sonrisa. Los padres se creyeron salvados. Cuando estaban en el medio de la calle, por la espalda le tiraron con una ametralladora. Los mismas balas que le dieron a él, le dieron al pequeño. La señora, con un valor admirable, con un heroísmo de que sólo puede ser una madre, sin soltar a los otros dos muchachos se arrodilló a su lado para auxiliarle. Entre sollozos, muriendo ya, le dijo a su compañera: “Yo voy a morir. Lo mío no tiene ya remedio. Llévate al niño”. Pero el niño tenia la cabeza atravesada por una bala”.
Callan el periodista y el entrevistado. Transcurre un largo momento sin que Andrés ni Secades pronuncien una sola palabra. Los ojos del pelotari se han humedecido. Baja la cabeza, quizá para disimularlo. Como si el periodista mo fuera capaz de comprender lo justificado y lo noble del desahogo.
¡Cómo si mis propios ojos no se hubiesen humedecido también! confiesa el periodista.
¡La guerra! Exclama el pelotari. Más bien maldice.
“Es atroz! Le responde el periodista.
Manila: destruida
“Para su esposa se convirtió en obsesión y en propósito de cristiano consuelo que apareciera el cadaver. La búsqueda era difícil, porque el lugar quedó convertido en un mundo de escombros… Dos meses después, bajo un techo derrumbado aparecieron sus restos. Estaba boca abajo, con los brazos abiertos y el esqueleto del niño abrazado a su cuello. Los dos cadáveres fueron envueltos en una manta militar que consiguió Olazabal, otro pelotari. Los enterramos en una caja que hizo Azpiri. En Manila no había flores, porque el fuego y la pólvora habían arrasado los jardines, pero sobre s tumba dejamos una corona de flores secas y una larga oración. Ya los americanos habían vuelto y por una fatal coincidencia de la vida cuando estábamos rezando escuchamos como un mensaje del cielo las campanas de una iglesia”.
Emilio Secades, el periodista, le pregunta a Andrés sobre la muerte de Ramón Ayestaran.
“Ayestaran murió unos días después de la liberación. Los yankis habían entrado devolviendo a la población la tranquilidad perdida. Su superioridad en armamentos era incontenible. A los japoneses no les quedaba otro recurso que retirarse haciendo un daño terrible. Grupos de soldados nipones que permanecían escondidos, de repente se decidían a cambiar sus vidas en asaltos suicidas. En las ruinas de lo que había sido un cinematógrafo estaban los pelotaris Elizondo, Mendizabal y Ayestaran departiendo con varios infantes del Tío Sam. A traición, y sin que al principio supieran de donde salían los tiros, fueron objetos de una agresión por sorpresa. Los otros resultaron ilesos. Ayestaran fue herido sin que aparentemente el asunto fuese de gravedad. Algunas horas después se le presentaron serias complicaciones. Tenia pedazos de metralla en los intestinos. Su agonía duró ocho días. Y resultaron inútiles los esfuerzos de la ciencia para salvarle la vida”.
Sabemos por esta entrevista las peripecias por las que tuvo que pasar el pelotari Andrés junto a Josefina, su esposa. Otro pelotari, Daniel Guridi, años más tarde contaba que perdió más de 20 kilos de peso durante la ocupación, que, tras la liberación, aparecieron varios cadáveres en el pozo de donde habían estado bebiendo el agua.
José María Aranzibia, el que fuera primero pelotari y después famoso empresario, rememorando aquellos días en los que vivieron trágicos sucesos de guerra, contaba lo siguiente: “Me encontraba con un grupo de amigos en el Manila Hotel. Ocupábamos la parte superior, en la inferior se encontraban los soldados japoneses heridos. Ocho largos días estuvimos entre tiroteos de uno y otro bando. Bombardeaban desde Santo Tomás. Todo el mundo aterrorizado. El hotel empezó a arder. Logramos salir y llegar a la plaza principal. Un capitán norteamericano nos mandó ir al monumento a Rizal. Resguardados por un pretil permanecimos entre el fuego de los japoneses y el de los americanos. Por medio de altavoces nos animaron diciéndonos que pronto seríamos liberados. Nerviosos, sacamos bandera blanca y salimos hacia la parte americana. Yo lleva conmigo a una niña, Carolina, hija de mi amigo Basilio que venía detrás, a su lado va un señor desconocido. Nos empezaron a tirotear y este señor cayó abatido por una bala en la nuca. Corrimos como locos. Por fin llegamos a la parte que dominaban los americanos”.
Nada sabemos del resto de pelotaris del cuadro, más de veinte, que vivieron aquellos trágicos días. Lo que sí sabemos es que no buscaron refugio en el Consulado español, aparentemente, “un lugar seguro”. En este recinto, los soldados japoneses, hambrientos, harapientos y desolados, bajo las ordenes del contralmirante Iwabuchi Sanji, optaron por la estrategia de morir matando. Entraron los soldados japoneses en el Consulado español y a bayonetazos, mataron a 67 de los 68 españoles que habían buscado refugio. Unicamente una niña, de seis años, salvó la vida al hacerse la muerta.