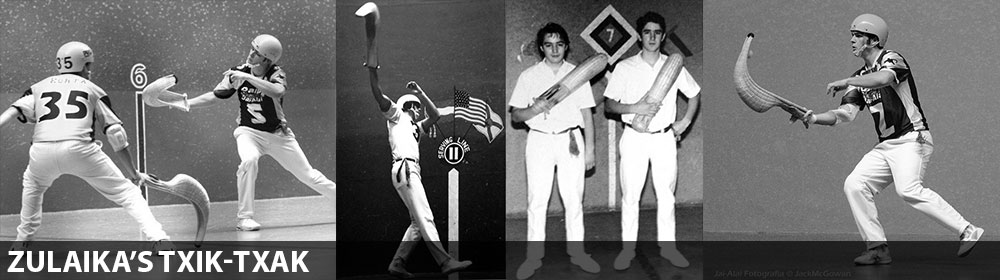No quedaba rastro de rabas en el platillo ni gota de chacolí en los vasos. Una mueca de disgusto asomó en la comisura de los labios del inspector al ver sobre su oronda y reluciente guayabera blanca una gota de grasa.
Chasqueó los dedos para llamar la atención del camarero. Con una vocecita que no correspondía a su masa corporal, le pidió una ración de croquetas y dos chacolíes más.
Garro empezó a garabatear en un cuaderno. Me puse a observar a los transeúntes. Uno de ellos llamó mi atención. Llevaba barba blanca recortada, gorra y bufanda roja al cuello, se apoyaba en un bastón para caminar. Lo hacía despacio, como el gato que vigila a la presa antes de saltar. Al pasar junto a nuestra mesa, nos lanzó una mirada huraña. Dio unos pasos y se paró frente a la cafetería Cloty. Parecía dudar entre entrar o no entrar. Siguió su camino y lo vi perderse en dirección plaza Cataluña. Me vino a la cabeza la declaración de Cloty después del asesinato.
“Uno de los que se reunieron con Magaña (días antes de que lo mataran) era un tipo con aspecto de Olentzero”.
“Oye, Garrito, ¿El asesino siempre vuelve a la escena del crimen?”
“La mayoría de las veces, sí. Existe un impulso freudiano irrefrenable en el que el asesino necesita reencontrarse en el escenario del crimen, como cuando los pelotaris vamos a un pueblo y tenemos que visitar el frontón, más si oímos el chasquido de la pelota contra el frontis”.
“¡Ajá!”
Continúo con mis dudas. “¿Es posible que el médico forense se confundiera y en vez de identificar la raqueta como objeto agresor, fuera un bastón, por ejemplo?”
“No sería la primera ve que el forense se equivoca. De todas las maneras, no tengas cuidado, Iñaxio. A mí nunca se me escapa un asesino”.
Llegó el camarero con la bandeja de croquetas y los chacolíes.
“¿Has probado las gildas de Casa Vallés, en Reyes Católicos?”, le espeto al inspector.
“No, ni falta que hace. Aquí en este barrio tenemos de todo. Esta es mi jurisdicción y no salgo de ella”.
“Territorialidad entonces, como los chiquiteros que no cruzan la calle si escapa a su itinerario. O como en Barcelona”, prosigo. “Rara era la ocasión de ir más al norte de la plaza Cataluña. Todo el santo el día andando de un lado para otro, Ramblas arriba y abajo, al puerto o Montjuic, como mucho hacia la plaza España”.
“Iñaxio, ni me menciones Barcelona. ¡Qué arroz de pescados en Casa Juan! Eso sí, a primeros de mes, ¡eh! cuando todavía nos quedaban algunas pesetas en el bolsillo”.
Decido cambiar el tema porque el inspector es incorregible, siempre me lleva a su terreno, el de la barriga.
“Hace un rato me hablabas de La Habana, cuando los castristas entraron en la ciudad”.
“Efectivamente. En un principio el frontón siguió funcionando con normalidad. Los mismos llenazos, el mismo ambiente. Hasta que el régimen fue asentándose. Luego vino la debacle. Desde que nacionalizan el Jai-Alai, ese intervalo de tres años, hasta 1962, ocurrieron muchas sucesos.
La noche que se enfrentaron mano a mano Orbea I, 21 años y Salsamendi III, 38, ocurrió algo inesperado. Magaña recibió una nota, un mensaje, que se lo entregó el chico-pelotas.
No cabía un alfiler en las gradas. Meses que un partido no había despertado semejante expectación. Los periodistas Eladio Secades en “Excelsior” y Jess Losada en “Bohemia”, calentaron la previa semanas antes del partido. El enfrentamiento entre el veterano y el joven aspirante de Markina hizo correr ríos de tinta en la crónica deportiva habanera. Desde que se habían enfrentado Ituarte y Guillermo a los nacionales, Eguiluz y Gutierrez, no se había vivido acontecimiento pelotístico semejante.
Antes de que comenzara el partido, en la elección de pelotas, un detalle llamó la atención de los presentes, “El Profesor de las Ramblas” cogió 4 pelotas al azar y las lanzó a la cancha, sin más miramientos. Sin embargo, “Remache” Orbea, las escogió cuidadosamente. Salsamendi III era el favorito en las apuestas. La cátedra no andaba equivocada. Comenzó el partido 6 a 0 a favor del veterano. Fernando Orbea se mostraba nervioso, errático. Cuando iba perdiendo 14 a 4, el de Markina cambió la cesta. Fue en ese intervalo cuando el muchacho se le acercó a Magaña con un trozo de papel. Antes de que le contestara quién se lo había dado, el ball-boy regresó a su puesto.
Orbea I entró en la cancha y lanzó varios pelotazos. Los corredores se desgañitaban cantando momios doble a sencillo por el catalán. La fanaticada rugía a cada tanto, según el color de la traviesa. Los bajistas, armaban la gran bronca.
Magaña leyó la nota: “Mañana por la noche, a las 11, venga sólo al bar del hotel Ambos Mundos. Un asunto de vida o muerte”.
De pronto le entró un sudor frío a pesar de la sauna en que se habían convertido las gradas del palacio de la pelota. Movió la mano izquierda hacia el sobaco. Palpó la Luger de 9 mm bajo la chaqueta. Se tranquilizó.
No duró el partido mucho más. Salsamendi III se lo llevó de calle. Griterío en las butacas. Milton Cardoso, el director de la revista Bohemia, salió a la cancha y le regaló un reloj de oro. Los aficionados estaba divididos. “Un mal día de Orbea”, decían sus seguidores. Pedían la revancha.
“El viejo todavía manda”, replicaban del otro bando.
Al día siguiente por la noche, el Ford Galaxy de color rojo y blanco de Magaña circulaba lentamente por el Malecón. Había caído una tormenta tropical y las olas sobrepasaban las rocas. El viento del norte, los “Nortes”, como lo llaman los habaneros, salpicaba el agua salada y obligaba a los peatones y a los vehículos alejarse del malecón. Las calles estaban llenas de charcos. Lloviznaba. Magaña puso en marcha el parabrisas. A su lado viajaba “Tarzán” Ibarlucea; en el asiento de atrás, el negro Frías. Sus guardaespaldas. Las luces de de La Habana vieja no lucían igual, nada que ver con los meses anteriores. El miedo y el desconcierto se habían apoderado de las calles y avenidas desde que entraron los fidelista y no se veía un alma por las aceras y ya nada volvería a parecer lo mismo. La Habana se había convertido en una ciudad de muertos vivientes.
Llegaron a la calle Obispo y Mercaderes, el neón de la fachada del Ambos Mundos se apagaba y se encendía como los de un faro en medio de la noche. Detuvo el Ford y lo aparcó a escasa distancia de la entrada. Apagó el motor. Antes de salir, Magaña les advirtió por última vez:
“Si no regreso en media hora, entrar a saco. El Thompson y la Smith & Wesson están en el maletero, en su funda”.
Ibarlucea, un hombre parco en palabras, se limitó a asentir con la cabeza. Frías esbozó una sonrisa de oreja a oreja, como el niño a quien se le promete una recompensa en caso de portarse bien.
“Lo que usted diga, boss”.
Magaña conocía el Ambos Mundos. Había estado con Hemingway y con Guillermo una noche de mambo. El mismo pianista de color negro aporreaba las teclas del piano y maltrataba una canción. El camarero, el mismo de aquella noche, lo acompañaba en el estribillo:
“Si no oyes el canto de mi voz… Oye el canto de mi cristal”.
El barero se llamaba Joseba, un vasco de una aldea próxima a Durango, un pelotari que por su poco juego le dejaron sin contrato en el Jai-Alai y tuvo que buscarse la vida sirviendo tragos. Los clientes lo conocían como: “Sarri”, el diminutivo de su apellido (Sarrionandia).
Fue Hemingway el que se percató que el camarero había sido pelotari; ni Magaña ni Guillermo lo conocían.
“Fijarros en la diferencia entre el brazo derecho y el izquierdo”.
Tres parejas ocupaban otras tantas mesas, charlaban distendidamente. Magaña buscó con la mirada el fondo del bar, la esquina donde Hemingway le confesó que solía pararse a escribir, le gustaba hacerlo de pie. Esa noche que estaban los tres, se les acercó un joven que decía ser escritor, autor de un sólo cuento publicado: Flak-Mak.
“¿Mr. Hemingway, me puede dedicar un autógrafo en esta servilleta?”, le dijo en un tono de súplica.
Hemingway le lanzó un crochet que lo dejo tumbado.
“Nunca molestarrr a un escritor fuerra de sus horas del trabajo”.
Magaña apoyó los brazos en la barra y pidió una Hatuey.
Agazapado en una esquina en la penumbra se perfilaba la silueta de una figura.
“Lleva ahí un rato esperándote. Dice que estás invitado. El tipo no me gusta nada”, comentó “Sarri”.
Afiló la vista y la figura fue cogiendo cuerpo. Estatura media. Sombrero con un ribete alrededor. Facciones de duro, la barba blanca recortada escrupulosamente, un bigote tan fino que parecía haberlo dibujado con un lápiz. Llevaba una gabardina puesta.
Magaña no era un tipo que se achantara. Cogió la botella de cerveza y sin dilaciones recorrió el largo de la barra, pasó junto al pianista que continuaba martirizando las teclas y la canción y depositó un billete de cinco dólares encima del piano. Cuando estaba a dos metros de distancia, la silueta gris se giró y extendió un brazo ofreciendo su mano derecha.
“¿Cómo estás, gallego? Cuánto tiempo sin vernos”.
No esperaba ver aquel hombre. Lo daba por muerto, incluso. El hombre de los nervios de acero. Frío como el hielo. Un tipo que se jactaba de haber matado en cantidades industriales en la guerra de Corea. El que utiliza eufemismos cuando se trataba de eliminaciones. “Le cambié el estado de salud”. “Se le acabó el cáncer”… “Se le cortó la respiración”… El adiestrador de armas con el que había tenido largas discusiones hasta altas horas de la madrugada, en casa de los Pradera, en el D.F. Lo tenía delante y no era un buen augurio.
“¿Qué quieres de mí, Coreano? le soltó de buenas a primeras.
“Brindemos primero porque seguimos vivos”.
Alzó su copa. Magaña no movió un dedo.
“Por la causa”. Lo acabó de un trago.
Pasó su mano por los labios.
“¿Para quién trabajas esta vez? ¿Para la Mafia?… ¿O tal vez, para Prío (Socarrás)?”, el pelotari con la vista fija, desafiante.
“Gallego, tengo una proposición a la que no te puedes negar”.
Sarri los vigilaba con el rabillo del ojo mientras sacaba brillo a unas copas. Discutían.
“¿Qué se estarán diciendo?”, pensó.
Magaña le tenía cogido de la solapa al mercenario y lo levantó unos centímetros. Lo soltó y agarró la botella de cerveza, le dio un trago. Se volvió dejando en la penumbra al tipo del sombrero, barba blanca recortada y el bigote tan fino que parecía haberlo marcado con un tiralíneas.
Se despidió de Sarri.
“Paisano, ten cuidado. Anda mucho chivato suelto últimamente”, le advirtió el camarero.
Salió del bar.