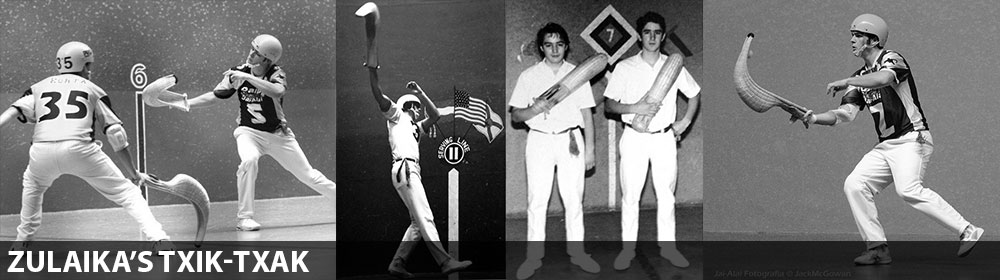Rafael Elizondo venía en tren de Andoain (Gipuzkoa) donde vivía y había nacido (1913). De mediana estatura, delgado. Llevaba gafas y el escaso pelo engominado hacia atrás. Cojeaba ostensiblemente. Tenía las caderas destrozadas de tirarse al piso reboteando. Las pelotas para los ensayos las traía guardadas en el pecho para mantenerlas templadas.
En la escuela de Elizondo los ensayos eran por la tarde, de tres a siete.
El frontón Beotibar de Tolosa (Gipuzkoa) fue durante décadas una fábrica de pelotaris. En La Habana era conocida como la “Academia de Tolosa”. De donde salimos cientos de pelotaris. Guipuzcoanos la mayoría.
Cuando te comprometías a formar parte de la escuela, firmabas un contrato de dos años para debutar en Zaragoza o en Madrid. Si Elizondo consideraba que estabas lo suficientemente maduro para debutar, dabas el salto al profesionalismo. Recuerdo la mañana acompañado por mi padre a las oficinas que había en el frontón Beotibar. Un señor muy mayor, Jacinto Carasatorre, el gerente del Beotibar, esperaba junto a Elizondo. Con nueve años recién cumplidos estampé mi primera firma en un papel. Mi primer contrato como futuro profesional de la cesta-punta.
Elizondo había sido delantero de primer nivel. Jugó en Madrid, Zaragoza, Venezuela, Manila, Cuba y México donde se retiró. Su estilo de juego era el de matazagueros (el tipo de jugador que no remata y castiga la zaga una y otra vez).
Su visión del juego quedaba bien clara cuando, señalando con el dedo índice la zona más alejada del frontis, la pared de rebote, insistía:
“¡Ahí están los billetes!”.
Sabía una barbaridad de pelota y era un excelente profesor al que a menudo no le tomábamos con la suficiente consideración. Cuando se enfadaba, nos decía frases en euskera como: “Reír … reír… Vosotros no vais a salir ni a Alegría de Oria (pueblo situado a dos kilómetros de Tolosa). “Vosotros, sí que vais a comer pan negro”.
Las cestas que usábamos eran tan viejas que tenían los mimbres ajados y el guante más negro que el carbón. Cubiertas en gran parte por una tela de esparadrapo blanco que servía de escudo para que la pelota no perforara la cesta.
En cierta ocasión, uno de los aprendices más veteranos, Lujanbio I, señalando la cesta que usaba mi hermano Jesus, le dijo: “Chaval, esa cesta parece una farmacia”.
Las pelotas tampoco se libraban del esparadrapo. Al romperse la costura del cuero, Elizondo se adentraba en un cuartucho iluminado por una bombilla. Cogía una tira de esparadrapo usada y vuelta a usar mil veces, la calentaba con la llama de una vela y la volvía a pegar sobre el cuero descosido. A continuación, le daba una docena de martillazos que retumbaban por todo el frontón, para asegurarse de que el pedazo de esparadrapo quedaba pegado al cuero. Proceso que se repetía las veces que hiciera falta.
Era un buen profesor. Arrastrando la pierna mala se adentraba en la cancha y valiéndose de una sola mano sujetaba la cesta por la manopla y lanzaba la pelota al frontis con elegancia. Inculcaba las nociones básicas del juego y las decía de forma que jamás las olvidabas.
“Para jugar a la pelota, número uno: ¡Colocación!”. Para Elizondo el pelotari tenía que saber posicionarse en la cancha, justo en el sitio y en el momento adecuado. No en vano, se dice que alguien es “pelotari” cuando domina esa faceta, la colocación. Esa habilidad que si bien se aprende, más bien se nace con ello.
No todo el que venía conseguía entrar en la escuela, también se daban excepciones. Había veces en las que un padre acompañaba a su hijo con la intención de apuntarse como aprendiz de pelotari puntista. Algunos de estos chicos no conseguían pasar el corte. Por lo general eran chavales de cierta edad, 16 o 17 años, de una fuerza descomunal. En estos casos, Elizondo, les sometía a una prueba.
Difícil de superar para alguien que en su vida había visto jugar a cesta punta y, además, con el agravante de encontrarse de buenas a primeras en un medio hostil, en la mitad de la cancha, avergonzado ante la mirada de decenas de testigos.
El maestro situaba al alumno a la altura del cuadro cinco en la mitad de la cancha. Le ataba la cesta y le invitaba a lanzar la pelota contra el frontis, de derecha, tras haberle mostrado con el ejemplo. El resultado solía ser catastrófico. La pelota salía disparada y rebotaba prácticamente a dos o tres metros delante del aspirante.
La escena se repetía varias veces. La pelota salía alocada a cualquier punto menos al frontis. Poniendo en riesgo la integridad física del muchacho y del maestro. Con la postura de revés empeoraba. La pelota salía en el mejor de los casos hacia la red de arriba. Penetrando como un tiro por la red superior para quedar suspendida como una manzana colgada de una rama. Elizondo desesperaba.
El maestro, con cara de circunstancias, se dirigía hacia el padre y le comunicaba como dando el pésame:
“Mutillak ez du balio pelotarako, indarra gehiegi dauka ikasteko». El chico no vale para la pelota. Tiene demasiada fuerza.[1]
Padre e hijo abandonaban cabizbajos el Beotibar. Camino del caserío u otro destino, lejos de los frontones. Afortunadamente, fueron los menos.
Las pelotas que quedaban colgadas en la red del techo no pasaban mucho tiempo suspendidas. Elizondo tenía una habilidad especial para rescatarlas. Se apoyaba en la pierna buena con la mano izquierda, con la derecha sujetaba la cesta por la manopla, sin atarla. La mirada fija en el objetivo y lanzaba la pelota con el mismo gesto de un jugador de petanca, pero dirigida hacia el cielo y con la idea de que la pelota auxiliadora empujara la red hacia arriba a escasa distancia de la otra pelota. El vaivén causado hacía que la pelota presa, encontrara un resquicio y cayera a la cesta sujeta por Elizondo.
Por su pasado de pelotari habilidoso o producto de haberse ejercitado en esa labor infinidad de veces, la cuestión es que al tercer o cuarto intento la pelota caía como una manzana cae del árbol.
Si esta maniobra no funcionaba, lo cual era rarísimo, Elizondo tenía su plan B para rescatar aquella joya suspendida en las alturas. Ese plan consistía en mandar subir hacia la zona de las gradas conocidas como “gallinero” a uno de los aprendices y trepar por una escalera y adentrarse en las vigas del techo. Una vez en las alturas, provisto de una caña de unos cinco metros de longitud, sacudía la red hasta que la pelota se deslizaba por un agujero y caía a la cancha.
Elizondo era un gran narrador de historias. Cuando estaba de buen humor nos contaba historias de Cuba, de Méjico y Filipinas.

[1] El chico no vale para la pelota. Tiene demasiada fuerza.