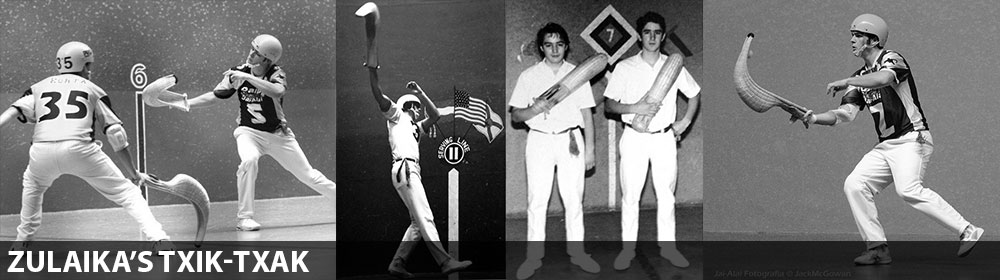Jaio nintzan iltzeco (Nací para morir
Aldi-oro noa iltzen. Voy muriendo a cada momento
Ildakoan erabat. Cuando muera
Asiko naiz bizitzen. Empezaré a vivir plenamente)
(Extracto del libro: Muerte en Murelaga, autor, William Douglass)
Han pasado varias semanas desde que despedimos a Juan Anjel Ibarra, fue en Aulesti (Bizkaia). Murió en un hospital de Bilbao, los funerales tuvieron lugar en su localidad natal. El epitafio de arriba –extraído del libro Muerte en Murelaga, cuyo autor es el antropólogo norteamericano William Douglass–transmite un sentimiento agónico de la vida y deposita la esperanza de una vida mejor en el después, en el más allá, en la eternidad tras la muerte.
No es el caso de Juan Anjel Ibarra ni de la mayoría de pelotaris; no dejamos para después lo que pudimos disfrutar en vida. Juan Anjel nos dejó a a sus 66 años, pero se fue de este mundo gozando de la vida desde joven, haciendo caso omiso al epitafio antes señalado (…) «cuando muera empezaré a vivir».
La carretera que lleva de Markina-Xemein a Aulesti es un camino sinuoso, cuatro kilómetros apenas, pero se me hacen eternos en la oscuridad. Menos mal que es Félix Alberdi quien conduce, él conoce a la perfección esta carretera: «Cuantas veces habré hecho yo este camino ida y vuelta en bicicleta, para ir a ensayar; o bien con la madre y el burro cargado, a la feria de Markina (Félix es nacido en Aulesti aunque vive desde hace varias décadas en Donostia).
La carretera es empinada y llena de curvas incrustadas en las laderas de piedra caliza.
«Kepa» (el hermano de Juan Anjel), me dice Félix, «ese sí que era bueno subiendo en bici, qué fuerza tenía»!
(Félix, aunque se apellida Ibarra al igual que Kepa y Juan Anjel, no son familia).
Por fin dejamos de subir, la cuesta da paso a un falso llano. «Allí», señalando con su mano hacia la derecha, «el barrio Suberoa, el caserío Sakoneta está allí».
«El caserío de los hermanos Goitia», le pregunto. «Sí, el padre fue levantador de piedras, un hombre de una fuerza descomunal».
Miro pero todo está oscuro, alguna luz dispersa. Félix esta vez me señala hacia la izquierda. Por esa parte está el caserío «Kastillo», la casa de la madre de tu amigo César (Gonzalez de Heredia). «El padre de César vino de Vitoria de maestro a Aulesti y se casó con una de las hijas del caserío Kastillo. Un hombre inteligente el padre de César, cuando se marchó de Aulesti estuvo de director en un colegio de Bilbao».
Mientras, en mi cabeza va resonando el apellido Goitiandia, puesto que William Douglass residió en dicho caserío durante su estancia en Aulesti, 1964-1965. Félix me aclara la duda. No, los hermanos Goitia no se apellidan Goitiandia, como yo creía. Goitiandia y Sakoneta son dos caseríos diferentes. Aclarada la duda.
Bien joven, a los pocos años de debutar, leí el libro de Douglass: «Muerte en Murelaga». En él, «Mister Basque (en el ámbito académico) el antropólogo norteamericano investigó los rituales entorno a la muerte conservados en una zona como Murelaga (barrio de Aulesti) desde tiempos inmemoriales.
También Kepa Ibarra leyó el libro al poco de publicarse, lo hizo de un tirón, en un viaje de Madrid a Nueva York. «Y pensar que esto lo escribió aquel hombre al que veíamos pasear constantemente con el cura del pueblo», me confesaba Kepa hace bien poco.
Ahora que lo pienso tal vez leyera yo este libro en Tampa, prestado por el propio Kepa, cosas curiosas.
También se acordaba Juan Anjel de William Douglass, lo comentábamos por el mes de junio en una comida dentro de la celebración del Pilotarien Batzarra, en el Deportivo de Bilbao.
«Don Emilio, el cura, era lekeitiarra, de izquierdas», me dice Félix.
Continuamos por el camino, la oscuridad es total, salvo lo que permiten ver los faros del coche. Me fijo en las laderas de los montes y distingo unas luces sueltas, luces de caseríos perdidos. Hay que vivir en esos lugares, pienso. A día de hoy, todavía, pero hasta hace bien poco años en los que los medios de transporte eran lo que eran, a pie o en caballería… no me extraña que en esta zona se hayan conservado ritos entorno a la muerte y hayan propiciado un campo de investigación idóneo para los científicos sociales.
A la fuerza también que un modo de vida duro, además del mayorazgo, hayan provocado un éxodo por parte de muchos jóvenes hacia América o bien a Australia.
«Yo también tengo un hermano en Reno (USA)», me dice Félix.
Tenía veinte años, 1976, cuando junto a un amigo nos embarcamos en un viaje en furgoneta recorriendo los Estados Unidos. Llegamos a Boise (Idaho), era un domingo por la tarde cuando llegamos al downtown (centro de la ciudad). Ni alma por las calles como es lo natural los domingos en el centro de las ciudades americanas. Preguntando dimos con el Centro Vasco. En la penumbra del bar distinguimos a un camarero limpiando unos vasos y al fondo de la barra, dos jóvenes con dos cervezas con la mirada perdida. De un «juke-box» (una máquina que tras introducir 50 centavos te permitía escoger una canción) sonaba una canción de John Denver: «Country roads, take me home, to the place I belong»… (Caminos rurales llevarme a mi casa, al lugar al que yo pertenezco).
Eran de Aulesti los dos jovenes en cuestión, recién llegados. No se si nos dijeron de qué caserío procedían, si del barrio de Subero o de Murelaga. Descolocados en un lugar sino extraño, desconocido, en el Oeste americano, un domingo por la tarde… Nunca olvidaré la tristeza que transmitían la mirada de aquellos dos chavales recién llegados de Aulesti buscando un futuro mejor en la Tierra Prometida.
Todavía me pregunto quién fue el que introdujo lo cincuenta centavos para escuchar la canción de John Denver.
Hemos llegado a Aulesti –una especie de Tween Peaks en la Bizkaia profunda– a su calle principal, la «main-street» que atraviesa el pueblo de punta a punta. Félix conoce bien todos los rincones, sabe donde aparcar el coche sin dilaciones. Hemos llegado con suficiente tiempo pero el parking está casi lleno; hoy se llenará.
Salimos del coche y se nota el viento del sur, aún así hace frío, estamos rodeados de montes de 700 metros.
Félix se siente orgulloso de Aulesti, se le nota. «Lauaxeta, el poeta (murió asesinado en la Guerra Civil), pasaba todos los veranos en Aulesti, su madre era de aquí». También hacía lo propio Irigoien el miembro de Euskaltzaindia, quie pasaba temporadas en esta localidad.
Llegamos a la plaza donde se ubica la parroquia de San Juan Bautista, mucha gente, muchísima, gente del pueblo y muchas caras conocidas de amigos y compañeros de fatigas, la presencia de pelotaris impresiona.
Juan Anjel era una persona querida, hablo del mundo de los pelotaris, del nuestro, (más que ver la repercusión que tuvo en las redes sociales la noticia del fallecimiento de Juan Anjel).
Ibarra, Maruri o Garro, como lo conocíamos entre los pelotaris, tenía un don para hacerse querer. En la plaza, en la iglesia más tarde, estábamos muchos pelotaris, pero estoy seguro que en la diáspora eran legión los que les hubiera gustado despedirse de Ibarra-Maruri o Garro, y si no lo hicieron físicamente lo hicieron con el sentimiento. Las muestras de cariño en las redes sociales así lo atestiguan.
Yo a Ibarra (con ese nombre jugaba en Zaragoza hace 46 años) lo apreciaba mucho, desde aquella época. Recién debutado a los catorce años, los pantalones cortos todavía puestos. Recuerdo que a la salida de la cancha del Jai Alai de Zaragoza, por la parte del frontis, justo donde se enfilaba para descender a los vestuarios, había una casona enorme, de donde Chiquito de Aragón hacía las funciones de tanteador, en su frontal se colgaban los nombres de los participantes en las quinielas y en los partidos. En uno de los costados, la madera de pladur tenía un boquete del tamaño de un puño. Qué habría pasado, me solía preguntar. No tardé en saber que un tal Ibarra, después de acabar el partido y antes de descender a los vestuarios, en un arranque de ira había lanzado un puñetazo atravesando limpiamente aquella pared. Lo cual le costó un mes para recuperarse del «uppercut».
Imaginaba, estimulado por la lectura de los tebeos de la época, que aquello tenía que haber sido obra de un gigante, una especie Capitán Trueno, Jabato o de Maciste «El Coloso».
Al poco tiempo, estaba yo en una peluquería en la misma calle del frontón, la calle Requeté Aragonés, cuando de pronto, a través del espejo distingo un hombrachón cuyos hombros no entraban en el espejo. Saludó a todo el mundo, los peluqueros dejaron a un lado las tijeras y lo agasajaron como si se tratara de un embajador. Ibarra, que acababa de regresar de Aulesti, les mostró el puño ya curado.
Yo permanecía encogido en mi silla, siguiendo la escena a través del espejo. Éste es, pues, el famoso Ibarra, pensé.
Ibarra era una persona carismática. Yo creo que desde aquella escena de la peluquería, a pesar del paso de los años, seguí viendo a Ibarra a través del espejo con los ojos de un chaval de catorce años.
Ibarra se inició en el profesionalismo en los frontones de Durango y de Gernika. Más tarde, se fue a Madrid, al frontón Madrid, a una cancha de 33 metros de largo. Sería de ver aquel hombrachón moviéndose en una cancha diminuta. En el frontón Madrid ganó Ibarra su primer y único torneo ganado en su carrera deportiva.
De Zaragoza yo marché a Italia el año 1971, Ibarra se quedó en la capital maña, junto con otro grupo de pelotaris a la espera de la inauguración del frontón de Yakarta (Indonesia).
En Indonesia se hizo querer tanto en el cuadro de pelotaris como entre los locales, aprendió el idioma, su simpatía y su enorme figura contribuyeron a que se convirtiera en una especie de ídolo local.
Cuando trataba con Ibarra (supe que se llamaba Juan Anjel a través de la redes sociales), tenía la sensación de que en ese corpachón se escondía el alma de un niño, una enorme sensibilidad, el talento de un artista. Dibujaba y pintaba con maestría. Conversador ameno. Estaba al tanto de todo, la universidad de la vida había dejado un poso que al hablar con él, saltaba a la vista. Los deportistas tenemos esa característica, de no habernos de dedicado a la pelota, qué hubieramos llegado a ser, ese «unlived life», que dicen los americanos. Juan Anjel Ibarra-Maruri o Garro vivió una vida intensa pero tal vez dejara a un lado empresas mayores.
(…) «Ildakoan erabat asiko naiz bizitzen». Cuando muera empezaré a vivir, frase del epitafio del libro «Muerte en Murélaga». En el caso de Ibarra-Maruri o Garro, ni por asomo. Exprimió la vida y le sacó el máximo de jugo posible, dejando a un lado promesas de paraísos celestiales, él, el paraiso lo encontró en esta tierra, tal vez hasta el extremo, aunque tuviera que pagar su penitencia y verse obligado a caminar con muletas a modo de castigo.
Hace menos de dos años coincidimos en Barcelona con motivo de la Fiesta anual de Pilotarien Batzarra que se celebró en la ciudad Condal. Ibarra-Maruri o Garro fue uno de los homenajeados. En principio no quería asistir, pero «presiones» de última hora surtieron efecto y, lo que son las cosas, pasó unos día difíciles de olvidar. Había jugado en Barcelona varios y había dejado su huella y ésta en él. Recorría sus calles como el viejo pirata retirado de los mares, apoyado en sus muletas llegaba a donde llegaba el resto. Visitamos el histórico Principal Palacio, un lugar emblemático que evocaba en muchos de nosotros recuerdos diversos. El elevador no funcionaba y con un calor sofocante por húmedo ascendimos a pie las tres plantas del viejo recinto. Todos pensamos que «Garrito», «El Chiquitín», se quedaría a las puertas del inmueble, en plena Rambla Santa Mónica, mirando hacia el ventanal del frontón. Ni por esas. Estábamos recorriendo la cancha del «Palas», ojeando una exposición de fotos antiguas cuando de pronto irrumpe la enorme figura de Ibarra-Maruri o Garro, apoyado en sus muletas, observando las gradas vacías como el viejo pirata contempla la mar desde el rompeolas.
El acto de entregas del diploma no fue menos emotivo. Pronuncié unas palabras en su honor, destacando su trayectoria profesional y humana y el hombre se derrumbó de la emoción, incapaz de pronunciar una palabra de agradecimiento. Cuando «Chino» Bengoa le entregó el diploma las lágrimas cayeron por las mejillas del niño grande. El aplauso de los más de doscientos comensales le acompañará a donde quiera que esté.
En Madrid y Zaragoza fue Ibarra; en Yakarta y Manila fue Maruri. En Bridgeport y en Daytona: Garro. Un reinventarse a sí mismo, un nuevo comienzo. En Bridgeport, 1976, no duró mucho. El problema no era el juego, era el peso su enemigo. El intendente Lasa le decía, «Garro, si no bajas de peso, no hay contrato. Garro amante de los placeres terrenales… jugó tan solo una temporada en Bridgeport.
El año 1983 se iba a abrir un frontón en Madrid, con Ricardo Lasa de intendente. Contrato sí, pero con menos kilos. Garro se puso como un pincel, más fino que su hermano Kepa. Desgraciadamente, el proyecto se vino abajo. Un cuadro de pelotaris a la deriva, al paro, algunos se recolocaron en otros frontones, otros, condenados al retiro.
Fue emocionante la escena que se vivió a la salida de la iglesia. No fue el féretro a hombros de sus amigos en comitiva como hubiera sido habitual hace unos años el que apareciera por la puerta de la iglesia, sino una pequeña urna en manos de su sobrino; mientras, sus antiguos compañeros, los pelotaris, alzamos las cestas al cielo a modo de despedida final. Una tromba de aplausos resonó por toda la plaza.
Ibarra-Maruri o Garro le dio un puñetazo a la muerte en vida, nació para vivir, vivió cada momento plenamente, sin importarle al morir lo que vaya a pasar.
Egun handirarte, Juan Anjel.